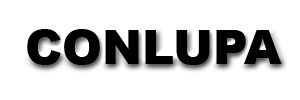Como parte del programa de Literatura y Cultura Chicana y Crónicas de Migración que ofrece la 4ª Feria Nacional del Libro y la Lectura de manera gratuita todos los dÃas a las 5 de la tarde en la sala EfraÃn Vargas; dos especialistas de distintas universidades de Washington ofrecieron las ponencias “La cultura polÃtica en la formación de comunidades emergentes en regiones no tradicionales: la Iglesia Católica y los inmigrantes mexicanos en el noroeste de los Estados Unidos†y “Migración, activismo y desobediencia civil de los migrantes latinos en Estados Unidos.â€
La primera, presentada por el doctor en Ciencias PolÃticas por la Universidad de California, Gilberto GarcÃa, versó sobre el papel que jugó la Iglesia Católica en los movimientos sociales de los años 60 como legitimadora de la cultura mexicana y concientizadora acerca de los derechos humanos.
El politólogo explicó que, aunque existe una historia muy larga acerca de migración y ocupación de territorio en la parte norte de Estados Unidos desde principios del siglo XVIII, no es sino hasta el siglo XIX cuando se comienza a registrar un movimiento –aunque poco significativo- de poblaciones hispanoparlantes hacia la parte oeste y posteriormente noroeste del paÃs.
Es por ello que la Iglesia tardó en posar su interés en estas poblaciones y no hacÃa ningún esfuerzo por atenderlas particularmente.
Un flujo importante de inmigrantes mexicanos se da a partir de la Revolución Mexicana en 1910 y después de la Segunda Guerra Mundial.
Ya a principios de los años cincuenta y sesenta, el Valle de Yakima, en Washington, está poblado casi en totalidad por mexicanos y es en estos años cuando la Iglesia Católica decide enviar al primer sacerdote apto para atender a esta población (un italiano con dominio de la lengua española).
En los años sesenta, con la llegada del primer párroco mexicano, inicia el movimiento cursillo, que perseguÃa el objetivo de atraer varones a la Iglesia con una crÃtica bastante conservadora, pero que, por otro lado, promovÃa el liderazgo en las comunidades.
Este movimiento se fue popularizando hasta que en los años setenta pudo apreciarse un fuerte impacto de los mismos en la población migrante, principalmente en dos sentidos:
El primero, que la Iglesia, al incorporar a estas poblaciones, les permitió desarrollar su condición popular, trayendo a estos mexicanos alejados ritos religiosos que en Estados Unidos eran mal vistas por los nativos (como la figura de la Virgen de Guadalupe, los mariachis en la ceremonia, etc.).
Por otro lado, la Iglesia de esos tiempos se dedicó a concientizar a los migrantes en temas como la justicia social, los derechos humanos, el racismo y la equidad de género.
Más tarde aparecerÃan los “encuentrosâ€, originados en MedellÃn, Colombia; grupos progresistas que se centraban en la acción, ya que consideraban que “el papel de la Iglesia debe ser basado no en términos de presencia sino de efectos sociales.†Es decir, más acción que palabras y defienden la teologÃa de la liberación.
Puso el ejemplo de la ciudad de Othello, un pequeño pueblo en el estado de Washington que en el año 2000 contaba con una población de 3728 latinos (de origen mexicano, la mayorÃa) y 2014 angloamericanos. Es decir, con una población en su mayor parte hispanoparlante. Sin embargo, esta población fue relegada a un área que se denominó “Little Mexicoâ€.
En 1980, la Iglesia asignó la parroquia a un sacerdote mexicano, el cual invitó a la población de “Little Mexico†a las ceremonias religiosas del templo, lo que motivó un fuerte disgusto de la comunidad angloparlante, al grado tal de que lograron su remoción, siendo esto la causa de división en la comunidad.
En respuesta, los migrantes crearon el Centro Guadalupano, una pequeña organización religiosa y polÃtica que celebraba ceremonias católicas en el centro del pueblo. Hasta que en 1997 la Iglesia decide volver a enviar un padre mexicano y este pueblo toma las riendas de la parroquia.
En la actualidad, ellos siguen liderando la iglesia y constituyen un ejemplo para las comunidades migrantes, mexicanas y mexicoamericanas.
A modo de conclusión, Gilberto GarcÃa lamentó la postura contradictoria de la Iglesia Católica ante el fenómeno de la migración, que ahora ha fortalecido sus tendencias conservadoras y no interviene a favor de un pueblo tan devoto como es el mexicano ni toma parte en movimientos de justicia social.
Migración, activismo y desobediencia civil de los migrantes latinos en E.U.A.
Asà se tituló la conferencia presentada por el Doctor en Ciencias PolÃticas por la Eastern Washington University, MartÃn Meraz GarcÃa, especialista en temas de polÃtica comparativa, psicologÃa polÃtica, inmigración, activismo social y narcotráfico.
Meraz GarcÃa compartió su experiencia como activista social en los movimientos pacÃficos que se gestaron en Seattle en el 2010 como respuesta a la falta de una ley migratoria (que no se ha reformao desde 1986) y en repudio a la Ley de Arizona SB 1070.
Para lo cual, compartió un concepto de desobediencia civil pacÃfica, que la define como una “acción deliberada de quebrantar una ley injusta resignándose a aceptar las consecuencias de esta acción†(Rimmerman, 2011).
En este caso, la consecuencia esperada de estas acciones era la cárcel ya que, aunque se trataba de una resistencia pacÃfica, sabÃan que se trataba de un acto ilegal; pero este era precisamente el objetivo que buscaban estos activistas, ya que consideraron que era una manera de centrar la atención pública en su causa; por lo que se capacitó a los manifestantes y se les preparó sobre las medidas a tomar en caso de brutalidad policÃaca.
El primer acto de protesta consistió en tomar un edificio en donde se encontraban unas oficinas de migración, formar cadenas humanas y cantar. Como la policÃa no los arrestaba, salieron a las calles a detener el tráfico, pero no lograron ser arrestados y tuvieron que desistir, sin embargo, tuvieron una sorpresa agradable al notar la presencia de grupos de todas las razas étnicas y organizaciones de derechos humanos adheridos a su movimiento.
En un segundo intento de acción directa, se instalaron frente a la Corte Federal con demostraciones de canto y baile, aparte de informativas. En esta ocasión sà lograron ser aprehendidos por la policÃa, en un acto que duró más de tres horas, porque los fueron arrestando uno por uno –con mucho cuidado, ya que la policÃa de esa localidad enfrentaba serias demandas por racismo y brutalidad policial-. MartÃn Meraz cuenta divertido cómo toda la policÃa de la ciudad (patrullas y helicópteros) se centraba estupefacta ante estos 23 manifestantes que se tomaban de las manos cantando a media calle.
En esta ocasión, como muestra de apoyo a sus similares indocumentados, varios manifestantes decidieron deliberadamente salir a la calle sin identificación, previniendo que si los arrestaban, pasarÃan más tiempo en la cárcel al no poder ser identificados. Este fue el caso de Meraz GarcÃa.
Ante las crÃticas de algunos estudiosos y medios de comunicación que critican este tipo de movimientos liberales, el docente aclaró que no se trata de un movimiento aislado, sino de una organización coordinada en varios puntos del paÃs y que no se limita a este tipo de manifestaciones, sino también aporta información por medio de conferencias, documentales y estudios cientÃficos.
Acotó que debido a la falta de ley migratoria, los estudiantes inmigrantes que concluyen sus estudios de bachillerato se ven en la imposibilidad de continuar sus estudios, por lo que algunas universidades en 10 estados del paÃs han optado por permitirles matricularse como residentes, lo que implica un costo de matrÃcula dos o tres veces mayor que el de cualquier otro estudiante.
Concluyó su intervención recordando que “todo ser humano tiene derechos humanos y a los indocumentados se les trata como si no fueran humanos.â€